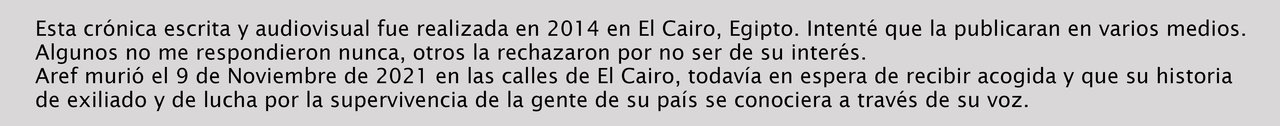

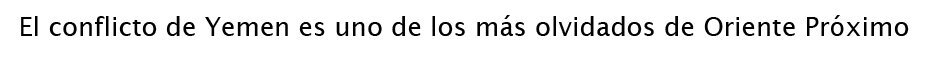

VANESSA ESCUER – El Cairo (Egipto) 2014
“Era viernes, lo recuerdo bien. El viernes 22 de junio de 2011, a la una y cuarenta minutos. Por la tarde. Fui herido y ahora no puedo regresar a mi país”. Habla Aref Hasan Mehdi, yemení de 48 años. Es de Adén, la antigua capital de Yemen del Sur, aunque se comunica en un español casi perfecto debido a sus estudios realizados en Cuba en los años 80.
Aref es químico orgánico y trabajó como técnico de laboratorio en el Ministerio de Interior en su país durante gran parte de su trayectoria profesional. Luchador nato y ágil con la pluma, escribe en el diario Aden al-Ghad para defender su tierra y recuperar la independencia que veinte años atrás habían conseguido.
Cada viernes salía a las calles de Adén con sus compatriotas para alzar banderas y gritar en busca de un país libre. Hasta que le dispararon. Se acuerda de su rostro, de la fecha, lugar y hora exacta en qué un militar le pegó un balazo en el abdomen. “Nunca olvidaré su cara. Me miraba y seguía disparando aunque le había mostrado que ya estaba herido y le gritaba: ¡basta!, ¡basta!, ¡basta! y no paraba. ¿Cómo olvidarte de alguien que quiere matarte sin haber hecho nada?”, cuenta Aref.
“Sobreviví de milagro. Cada día matan a mucha gente que sale a las calles pacíficamente, pero el mundo está callado. Nadie habla de lo que ocurre en nuestro país”, proclama Aref.
Yemen está marcado por la huella de varios conflictos armados, además de ser el país más pobre de la Península Arábiga. La mitad de su población se encuentra por debajo de la línea de la pobreza, sobreviviendo con menos de dos dólares al día.
La delicada situación en el norte y el sur de Yemen se mantiene como una de las principales disyuntivas para la seguridad del país. Yemen del Sur fue un país socialista independiente de 1967 hasta 1990, cuando se unió a su vecino del norte. Cuatro años después de la unificación estalló una dura guerra civil de tres meses entre las fuerzas del Gobierno central del nuevo estado, controlado por el norte, y grupos secesionistas del sur, que acabó con la derrota de la milicia de la parte meridional. Entre 7.000 y 10.000 personas murieron en el conflicto y las tierras del sur fueron confiscadas por el norte. Desde entonces, los grupos del sur han denunciado la marginación que sufren por parte de las autoridades de Saná y exigen la independencia de la región.
“Durante la guerra, me fui a Yibuti y después regresé a Yemen. Pero no me reincorporaron al trabajo porque me acusaban de separatista”, explica Aref indignado. “Escribo para varios medios y tengo una gran actividad política. La gente me conoce allá y el gobierno quiere silenciar todas las voces que hablan y escriben a favor de la libertad. Después del disparo, mi situación se fue poniendo muy peligrosa para mí, así que tuve que escapar”, cuenta.
“Huí desde Saná, la capital de ellos. Porque la gente del sur, aquí en Adén, tienen miedo; pero en el norte, si les das dinero te ayudan a preparar todo para irte. Saqué un visado de La Habana y me dieron un billete de avión hacia Amsterdam con escala en El Cairo. Pero el visado no me servía para entrar a Amsterdam y tuve que quedarme en El Cairo”, recuerda.
Aref está casado y tiene tres hijos en Yemen del Sur. Ahora vive en El Cairo desde hace ya un año como refugiado político, pero no recibe ninguna prestación económica para poder mantenerse. “No tengo trabajo, no tengo comida, no tengo dinero. No sé cómo hacer para cuidarme ni siquiera a mí mismo”, suspira. Como añadido, su aterrizaje se dio en la capital egipcia, que sufre una grave crisis sociopolítica desde la Revolución de 2011 que llevó al derrocamiento del expresidente Hosni Mubarak. “El Cairo es una ciudad abierta para toda la gente. Todo el mundo puede venir. Pero aquí, realmente, siento peligro y tengo miedo de algunas personas; porque hay gente del norte que también viven aquí”.
Conoce bien sus riesgos. A pesar de haber tenido que huir de Yemen del Sur, sigue con su actividad política desde Egipto. Vive con tres yemenitas y un sirio. El propietario de la finca es de Yemen del Norte, pero le está ayudando a combatir sus adversidades. “El dueño de la casa no quiere echarme porque tiene esperanza en que tenga dinero para pagarle. Él es de Yemen del Norte y yo soy del Sur. Yo tengo problemas con el sistema, con el Estado, no tengo problema con las personas. Nosotros estamos luchando contra el gobierno, estamos buscando nuestra tierra, la justicia, la igualdad”, dice Aref.
Cada día se levanta y toma prestado el periódico para saber qué novedades llegan desde su patria. Come algo en el restaurante de su amigo Kamal, otro yemenita exiliado, y pasa más de la mitad del día en un cyber de otro compañero escribiendo a varios medios e intercambiando ideas a través de las redes sociales. “Trato de comunicarme con ellos. Hacemos grupos de conversación, para hablar sobre los Derechos Humanos y nuevas actividades para llevar a cabo”, apunta Aref.
“Cualquier revolución, si no tiene dirigentes que la lideren, se perderá. Lo que sucedió en Egipto, es un ejemplo; lo que pasa en Túnez, otro; en Libia, también. Hablar de una Primavera Árabe sin dirección, sin plan, no es posible. Estamos en un túnel árabe, no en una primavera”, afirma.
Vivaz y persistente, no se rinde a lograr salir de ese túnel que le impide encontrar un lugar que le garantice seguridad, le dé trabajo y le permita seguir luchando por sus ideales más libremente. Su anhelo es ir a España, dónde conocer una cultura por la que siempre sintió fascinación. “Siempre tuve deseo de aprender español porque nuestra historia decía que los árabes llegaron a España y toda la vida he tenido en mi cabeza alguna imagen de allá”, dice con una sonrisa mientras se aleja camino a su colchón para conciliar sus pocas horas de sueño.
VER GALERÍA DE IMÁGENES
